Contenido: La Protección de los Paramos
Cuando ignoramos y olvidamos las historias de los territorios que habitamos, experimentamos un dolor silencioso y profundo, del cual rara vez somos plenamente conscientes. Es un dolor que no brota de una herida evidente, sino de la ruptura invisible entre la tierra y nuestra memoria. Solo cuando el tiempo —ese sabio eterno— nos devuelve la mirada y nos permite ver y sentir los estragos de nuestras acciones, es que empezamos a comprender el lamento de la tierra causado por nuestra desconexión.
El significado de los páramos
Mucho antes de que el naturalista Alexander von Humboldt en 1802, en su travesía por América del Sur, describiera por primera vez para el conocimiento eurocéntrico los ecosistemas de altura que hoy llamamos páramos, estos territorios ya eran reconocidos por los pueblos originarios como espacios vivos, sagrados, esenciales. En ellos no solo brota el agua, sino que también germina el equilibrio, la medicina, la palabra y la continuidad de la vida.
Para los pueblos andinos, desde los muiscas en el altiplano cundiboyacense hasta los kichwa del Ecuador y los pueblos pastos del sur de Colombia y norte del Perú, los páramos no son solo espacios geográficos: son territorios de origen, altares naturales donde la tierra dialoga con el cielo y donde cada frailejón es un anciano que cuida los hilos invisibles del agua, el viento y el tiempo. Son territorios con alma.
Según Hofstede (2014), para los antiguos y actuales descendientes de los pueblos originarios, los páramos son territorios sagrados, donde la vida se origina y se sostiene mediante una red de interacciones fundamentales para la subsistencia y el equilibrio de la naturaleza1. Esta visión espiritual y ecológica es la base de la verdadera protección de los páramos en Colombia, la cual es una tarea que va más allá de lo ambiental.

Cosmovisiones nativas: los páramos como territorios sagrados
En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, los pueblos Arhuaco y Wiwa poseen palabras propias para referirse a estos lugares sagrados. Para los Arhuacos, Gwirkunu «son las montañas altas y sagradas donde no se debe habitar, sino hacer ofrendas y pagamentos». Sin embargo, aunque originalmente eran prohibidas para el asentamiento humano, la colonización forzó a los pueblos nativos a refugiarse en ellas para cuidarlas 2. Para los Wiwas, Shimdua designa las cimas más altas, desde donde nace el frailejón hasta los nevados; «allí habitan los padres espirituales y es el lugar donde las almas retornan a sus ancestros» 3.
Estos conceptos no solo se refieren a aspectos meramente geográficos y climáticos, sino a fundamentos mucho mas profundos que hacen parte de toda una cosmovisión, la cual es vital para comprender lo que realmente implica la protección de los paramos, no solo como lugares de producción de agua y minerales, o como sitos de interés turístico, sino como territorios cuyo acceso debe ser regulado, respetado y protegido según los lineamientos de las comunidades que la habitan.

Amenazas a los páramos y conflictos socioambientales
La protección de los páramos afronta una amenaza que no es abstracta. La minería a cielo abierto, la ganadería extensiva, los monocultivos, el turismo desbordado y los incendios forestales empujan cada vez más a estos ecosistemas al borde del colapso. Sitios como el Páramo de Rabanal, entre Cundinamarca y Boyacá, están siendo asediados por intereses mineros a pesar de ser una fuente vital de agua y de albergar un especie endémica de failejon, Espeletia rabanalensis. Según la Defensoría del Pueblo, en el complejo paramuno de Rabanal y río Bogotá se han otorgado al menos 17 títulos mineros, lo cual amenaza los ecosistemas hídricos y el abastecimiento de agua para más de 300.000 personas 4. Lo mismo ocurre en el Páramo de Santurbán (Santander), el Páramo de Frontino (Antioquia), y en los complejos de Guantiva-La Rusia-Iguaque, todos bajo presión por proyectos extractivos que ignoran su fragilidad 5.

Colombia posee alrededor del 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos reconocidos 6. Otros países que comparten este tesoro natural son Ecuador, Perú, Venezuela, y en menor medida Costa Rica y Panamá, donde los páramos se llegan a las cumbres más altas. Allí también, las tensiones entre conservación y explotación están en aumento 7.
Marco legal y mirada reduccionista del páramo
La legislación colombiana ha demostrado ser insuficiente para garantizar la protección de los páramos en Colombia. Aunque la Ley 1382 de 2010 y sus reformas posteriores prohíben la minería en estos ecosistemas, el Código de Minas (Ley 685 de 2001) ha permitido actividades extractivas en zonas circundantes, incluyendo la minería a pequeña escala. Esta brecha legal ha sido aprovechada por empresas y actores locales para realizar explotación sistemática del territorio, bajo la premisa de que las intervenciones ocurren “por debajo” de la cota oficial del páramo. Este argumento se sustenta en una visión altitudinal y reduccionista del ecosistema, ignorando que el páramo no es un punto fijo, sino un sistema interdependiente de suelos, aguas, nieblas, plantas y saberes ancestrales 8 9.
Nombrar lo sagrado: el origen del término «páramo»
La palabra «páramo», como concepto, no nace de estas tierras. Proviene del latín paramus, que significa «lugar desierto y expuesto a los vientos»; una visión heredada de paisajes áridos europeos 10. Así se impuso una etiqueta a un territorio que en los Andes es todo menos desierto: es húmedo, fértil, vibrante, cargado de historia y vida. Encajonar su complejidad bajo una palabra foránea fue el primer error conceptual y quizás también el primer acto de despojo simbólico.
La protección de los páramos no es solo un acto ecológico: es una tarea espiritual, política y cultural. Es rescatar la memoria de lo que fuimos, honrar lo que aún somos, y evitar así que lo sagrado se vuelva algo material y exótico, propenso a la degradación.
Documental Recomendado: Páramos, El País de las Nieblas
Notas y referencias
- Hofstede, R., Coppus, R., Mena Vásconez, P., Sevink, J., Wolf, J., & Lojan Vásquez, R. (2014). Los Páramos Andinos: ¿Qué sabemos? UICN – EcoCiencia – CONDESAN – Universidad de Amsterdam – Abya Yala. ↩︎
- Información suministrada y autorizada por el sabedor Biskungwi, del pueblo Ikú ↩︎
- Información dada y autorizada por Saumaku Gil, del pueblo Wiwa ↩︎
- OCMAL. (2022). Hay 391 títulos mineros en áreas de páramos. Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Recuperado de https://www.ocmal.org/hay-391-titulos-mineros-en-areas-de-paramos/ ↩︎
- Rangel-Ch., J. O. (2000). Colombia Diversidad Básica: Ecosistemas Terrestres. Universidad Nacional de Colombia. ↩︎
- Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. (2020). Informe sobre el estado de los páramos en Colombia. ↩︎
- Buytaert, W., Cuesta, F., & De Bièvre, B. (2011). Ecosistemas de montaña en los Andes tropicales: vulnerabilidad, adaptación y ecoservicios. CONDESAN. ↩︎
- Urán Carmona, A. P. (2013). La legalización de la minería a pequeña escala en Colombia. Letras Verdes, (14), 255–283. ↩︎
- Ecología Política (2010). Minería en los páramos de Colombia y la construcción de una conciencia ecológica. Barcelona: Icaria Editorial. ↩︎
- Análisis de la palabra Páramo tomada de https://bibliamedieval.es/bibliateca.es/corominas/DATA/HTML/p%C3%A1ramo.html ↩︎
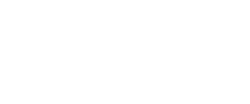

Muy buen artículo y vídeo. Gracias a todas las personas que trabajan todos los días en pro de nuestros paramos. 🙏🙏